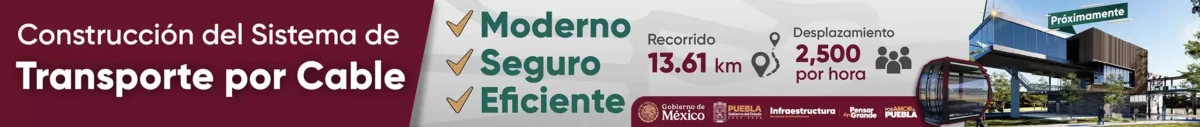
Coexistir


“El diablo anda suelto”— dirían los abuelos, y es que tan solo en esta semana los incidentes de transporte les han arrancado la vida a varias personas que como tú o como yo esperaban volver a sus casas con bien pese al caos de movilidad que caracteriza a la ciudad y al área metropolitana. Tristemente, estas tragedias no son inesperadas en la “selva de concreto”, donde la ley del más fuerte se impone sobre la civilidad cuando se trata de transitar por las calles de Puebla porque, para los más de un millón de conductores que circulan diariamente, su viaje siempre es el más importante.
Los lunes por la mañana, por ejemplo, luego del descanso bien merecido del fin de semana cuesta levantarse otra vez para hacer lo que se hace todos los días hábiles. Salir de la cama, tenderla, prender el baño, bañarse, desayunar, lavarse los dientes, limpiar los zapatos, sacar al baño a “Firulais”, apagar el baño, ponerse a pensar en el fin de semana mientras se calienta el café, quemarse con el café, regarlo en los zapatos limpios, volver a limpiarlos, ver el reloj y darse cuenta de que ya se hizo tarde, buscar las llaves del carro que, casualmente, nunca están en su lugar: bajo el sillón, en el baño, en la bolsa… Al final, el ciudadano trabajador deja su casa esperando que diez minutos le alcancen para llegar a la oficina que le queda mínimo a veinte de distancia.
Nuestro amigo se sube a su auto y arranca a toda velocidad sin fijarse siquiera si el perrito del vecino va pasando por la calle. Acelera fúrico rebasando el límite de velocidad establecido para la cordial convivencia dentro de su fraccionamiento. Sale volado del circuito de casas mentando madres y aventándole el carro a otros autos, a ciclistas y a peatones por igual. En ese momento todos son unos “pendejos”, menos él.
A primeras horas de la mañana no existen las reglas de vialidad, se sabe que en Puebla existe una especie de vórtice energético parecido a la Zona del Silencio que provoca amnesia a los conductores, que les hace olvidar que existen los direccionales y que deben usarse para anunciar a otros conductores y a los peatones su siguiente movimiento. Cuando por casualidad algún automovilista logra escapar de dicho efecto y comienza a conducir como se debe, con todo y direccionales, los otros, como poseídos por una fuerza maligna, aceleran sin piedad para obstruirles el paso. Los cafres atraviesan de un lado a otro las avenidas principales, zigzagueando entre los otros automóviles sin reparar en la distancia que lo separa de ellos, esperando que alguno deje un breve espacio para saltar al otro carril.
Luego tenemos a los conductores del transporte público, esos que apenas esperan que pongas un pie en el camión para arrancar a toda velocidad y emprender la carrera contra las otras unidades de su misma ruta. Que si el quince le lleva diez al dos y que si ya se pasaron tres, lo importante es alcanzarlos y bajarles el pasaje para cumplir con la cuenta. Los camioneros, seguros de la fortaleza de sus vehículos, se avientan a los automovilistas para ganarles el paso, nada importa si traen pasajeros colgando de las puertas, si los acelerones y los frenados en seco les desvían las vértebras, si sus dos pies ya se encuentran en la acera para evitar accidentes al bajar. Lo más importante para ellos, es demostrar que son los meros meros de la ruta.
En una categoría diferente se encuentran los motociclistas, que piensan como automovilistas, pero con las posibilidades de maniobra que les da su vehículo motorizado. Para los conductores de moto no hay tráfico imposible, pues hasta el espacio más pequeño sirve para escurrirse entre los “carriles oficiales” y ganar tiempo. Repartidores o bikers, con casco o sin casco, solos o acompañados, los de las “motos” suelen dejar de lado la consciencia para retar al peligro en las calles de una ciudad en la que los conductores aprendemos a manejar como los pajaritos aprenden a volar al ser lanzados del nido, “sobre la marcha”.
Finalmente tenemos a los ciclistas. Ya conscientes de la dinámica de movilidad del área metropolitana resulta evidente que los ciclistas y los peatones son los que se encuentran en mayor desventaja, pues sus medios en nada se comparan con la carrocería de un vehículo motorizado. Pero los motores no son los culpables, sino la imprudencia, la falta de empatía y la falta de civilidad. Día con día vemos a automovilistas aventarles el carro o pasar pegaditos a ellos sin pensar en que pueden perder el equilibrio, pero también, día con día, observamos a ciclistas circular por carriles confinados, pasándose los altos, ir en sentido contrario, conducir sin casco.

Puebla requiere de un plan de movilidad que tome en cuenta las necesidades de la diversidad de conductores que coincidimos a diario en las calles, una mejor distribución de las vialidades, espacios que beneficien por igual a automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones; pero también requiere de la sensibilización de la ciudadanía y de la conciencia de que todos somos parte de una dinámica social de movilidad, que ninguno debe pasar sobre los derechos del otro.
La solución no es prohibir el uso del automóvil, ni tampoco obligar a todos a comprar bicicletas, tampoco lo es relegar el paso de los ciclistas hacia zona poco seguras ni hacer más carriles para los autos. Las licencias para particulares y para el servicio público de transporte deben dejar de repartirse como folletos informativos, se requieren verdaderas pruebas y clases de manejo, que se haga oficial la responsabilidad civil de conducir a la defensiva, castigar el manejo imprudente que no solo debe referirse a la conducción bajo el influjo de sustancias sino a las maniobras que ponen en riesgo tanto al conductor como a los otros con los que comparte espacio de movilidad.
La imprudencia no es exclusiva de los automovilistas, así como la movilidad consciente no es necesariamente característica de ciclistas y peatones. Hay que dejar de pensar en blanco y negro, es importante evaluar los matices de nuestra participación como ciudadanos en sociedad y hacernos cargo de lo que nos toca para coexistir en paz.








