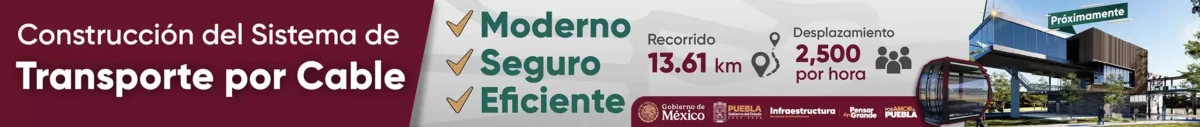
Estamos en El infierno de Luis Estrada


Recuerdo las celebraciones de 2010 por el bicentenario de la Independencia de México encabezadas por el Gobierno Federal, en ese entonces liderado por el panista, Felipe Calderón Hinojosa. Las festividades, incluso previo al 15 de septiembre de 2010, desbordaron el júbilo: hasta hay vialidades con anuncios por el bicentenario de la gesta heroica que persisten hoy en día. A la conmemoración se sumó el centenario de la Revolución Mexicana. Ambos acontecimientos fueron enteramente recordados: era momento, incluso más que en otro año, para sentirse orgulloso de ser mexicano, de ser libres, de tener soberanía, así al menos lo resaltó el grito encabezado por Calderón. Casi 10 días antes del retumbar de las campanas en Palacio Nacional, apareció en cines El infierno, la célebre película del director mexicano Luis Estrada, quien invirtió la lógica publicista del gobierno panista para insistir: nada que celebrar. Si ambas posiciones las recuerdo claramente es porque fueron masivamente difundidas.

El filme del también productor mexicano retrata la guerra contra el narcotráfico desatada en México a través de los ojos de Benjamín García “El Benny”, un migrante nacional que es deportado tras pasar 20 años en Estados Unidos, quien, para ganarse la vida, se ve orillado a sumarse a las filas del crimen organizado. Pese a abordar un tema sistemático y extenso, Estrada logró capturar con lente microscópico la realidad que vivía la nación y que parece no cesar a más de 15 años de distancia. La invitación a ver la cinta (por si el lector no la ha visto) va más allá de apreciar una historia cruda de la realidad mexicana, pues Luis Estrada capturó sutilmente una mirada de las celebraciones en el país en medio de un contexto de violencia y narcotráfico; en otras palabras, la articulación de la realidad mexicana estuvo (y está) mediada por la violencia y el narcotráfico, quien no sólo hizo suyo calles y parques, sino que adoptó el propio imaginario mexicano, expresado en símbolos y tradiciones.
El abordaje de la película acotado en la frase “nada que celebrar”, en el marco del bicentenario de la Independencia, no sólo es un alegato contra la realidad que el gobierno de Calderón intentó pintar para la nación, sino el reconocimiento de que el narcotráfico ganó no sólo territorio y pueblos, espacios físicos y palpables, sino los propios símbolos mexicanos: ya no festejamos ser libres porque ese símbolo de libertad se ve manchado ahora por la violencia. Y eso la película lo recuerda en todo momento. Se ve en el cadáver al que el Benny le coloca un sombrero grande con la frase “Viva México” mientras está semipostrado en un árbol en medio del desierto. La posición recuerda al prejuicio negativo del mexicano ante el mundo: un borracho dormido en el nopal. Pero también lo podemos identificar en la escena final de la cinta, cuando nuestro protagonista balacea a Don José, siendo ya presidente municipal de San Miguel Arcángel, a su esposa y sus allegados, pues la celebración del grito se ve completamente bañada por la sangre del grupo de criminales.

¿Y ahora qué pasa? La noticia del asesinato del alcalde de Uruapan en Michoacán, Carlos Manzo, y otros dos casos que también quiero resaltar como ejemplos de la adopción de la violencia en los espacios simbólicos para la sociedad mexicana. El edil fue balaceado en medio de la celebración del Día de Muertos en el zócalo del municipio que gobernaba. Un cisma para México y un terremoto para el Gobierno Federal de Claudia Sheinbaum Pardo. La celebración ancestral en México, y que en Michoacán adopta su propio cariz, ahora ya fue acogida por el crimen. Ese espacio que creíamos metafísico y espiritual y, por lo tanto, ajeno a una u otra persona, sino un lugar del que puede participar el que sea, ya está en manos de la violencia. Pero en Uruapan, la violencia no es de este año, ni de esta administración (que tendrá mucho que sopesar y estará en la palestra del juicio público por un tiempo), sino que tiene fecha: la madrugada del 7 de septiembre de 2006, con Las cabezas rodantes de Uruapan.
Con esto no pretendo de lejos minimizar el caso de Manzo, antes bien, verlo desde una óptica sistemática: en el municipio la violencia escaló para ponerse en el centro, estamos entre el 2006 y el 2025. En septiembre de 2006 aún seguía siendo presidente el panista, Vicente Fox Quesada. México estaba a tres meses de dar inicio al terrible periodo de marcada violencia y desgaste por el narcotráfico, al cual Felipe Calderón dio luz verde. Daniel Cabeza de Vaca era procurador General de la República y el perredista, Lázaro Cárdenas Batel, fungía como gobernador de Michoacán -y quien ahora se desempeña como Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República-. El suceso: un comando armado de 20 sujetos irrumpió en el bar Sol y sombra de Uruapan para intimidar a los asistentes y al personal, arrojando al piso 5 cabezas humanas y un mensaje que decía “esto es justicia divina”. En Uruapan, la violencia no cesó, se recrudeció, el alcalde fue ese símbolo de otra manera de enfrentarse al crimen, que no convino con la visión de la presidencia. Ahora, el crimen marca un precedente, pero que se gestó desde hace casi 20 años. La violencia de esa ciudad no es de hoy, lleva tiempo concentrándose.

A esto me gustaría continuar con los otros dos ejemplos que mencioné: los cinco cadáveres arrojados en Los Fuertes en Puebla previo a la celebración de la Feria y el 5 de mayo en la entidad y el cuerpo tirado en el parque de Analco en la capital del estado, el pasado 15 de septiembre, en vísperas de la celebración del grito de Independencia; ambos en la administración del morenista, Alejandro Armenta Mier. Recuerdo platicar el día del acontecimiento con una amiga y ella me dijo: ¿no te parece que lo sucedido es como si estuviéramos en El infierno de Luis Estrada? A lo que asentí. Y es que esto es un claro ejemplo de que al crimen no sólo le importa ya hacerse de espacios físicos, sino de controlar los símbolos, como si de una etapa filosófica del narcotráfico se hablara. El arrojar cuerpos cobra un sentido más dentro de su propia lógica: no sólo es aventar por aventar, tirar por tirar: ahora, esta acción adquiere un sentido tal vez semiótico-cultural. Aventar el cadáver de una persona expresa un razonamiento distinto si se hace en 5 de mayo o en 15 de septiembre a cualquier día del año.
La crítica de cine mexicana, Fernanda Solórzano, al analizar la película Ya no estoy aquí de Fernando Frías, mencionó algo esclarecedor para mí. A su juicio, la cinta que anduvo de festival en festival -y que mereció el reconocimiento de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón- marcó o distinguió a la actual sociedad mexicana como derrotada por el narcotráfico. Y junto a ella, una serie de películas que retratan esta realidad. El crimen en el país ya ganó, ya está en nosotros, ya es parte de nuestra cotidianidad. Bueno, si ella identificó esto en el largometraje de 2019, considero que El infierno lo capturó en 2010. En México, la violencia y el crimen ganaron.

Pero ¿qué sentido tiene aceptar esto? De lejos está en generar un ambiente de caos y sensacionalismo en el país. De entrada, proponer una conclusión que las autoridades enfáticamente rechazarían y que, de hacerlo, resaltarán que esta situación es heredada, pese a que en este enfoque tienen cierta razón. No aceptarán cabalmente la derrota mexicana porque, entre otras cosas, -y a juicio propio-, los medios de comunicación lucrarían con esa declaración. En mi experiencia como reportero, si una autoridad reconoce una falencia en materia de seguridad, “esa es la nota”. No importa por qué motivo, bajo qué contexto o en qué determinada situación se dio: una autoridad se reconoció incapaz de garantizar la seguridad. Lo que sucede es que al gobierno, sea federal, estatal o municipal, le interesa la imagen que se tiene de él y los medios de comunicación están esperando el “desliz o pifia” de sus representantes. Pero tal vez este punto no se entienda seriamente sin que se comprenda la relación simbiótica que tiene el gobierno con los medios de comunicación.
A modo de conclusión, El infiermo de Luis Estrada y el propio contexto con el que dialogó en 2010 aparece en Michoacán y en Puebla como un rayo esclarecedor y terrorífico. Si Estrada identificó la intencionalidad del crimen organizado para hacerse de los símbolos patrios, como si de una semiología del narcotráfico se tratara (y de esto no estoy encontrando el hilo oculto), con Manzo y el Día de Muertos en Michoacán y los cadáveres en vísperas del 5 de mayo y el 15 de septiembre en Puebla cimentan un terreno donde el crimen convive con nosotros como si estuviera dentro de nuestra propia realidad; esto porque está incrustado ya en nuestras tradiciones y celebraciones. El crimen ganó y sigue ganando. Y el cine como espacio que propone una extensión o continuidad de la realidad no dejará escapar esa conclusión que no todos estamos dispuestos a aceptar.







